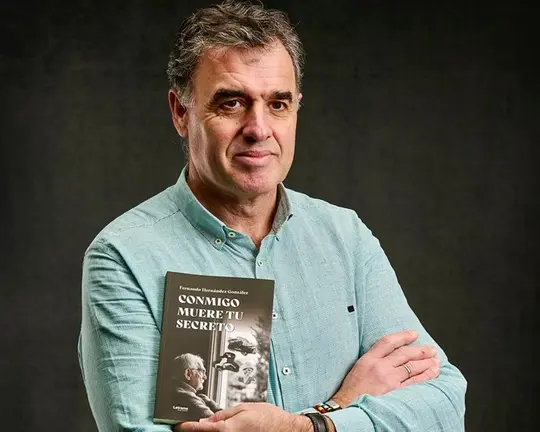La Navidad es el momento de sentarse a la mesa y empezar a probar algunos de los productos elaborados durante la matanza. Se asan los primeros chorizos, se preparan los rixóns, se sacan otros manjares que saben distinto porque llevan detrás semanas —y en realidad años— de trabajo. En muchas casas de Valdeorras, esos sabores remiten inevitablemente a los días de del puente de diciembre en los que la familia se reúne para repetir un ritual que viene de lejos.
En una de esas casas de Valdeorras, la matanza sigue marcando el calendario. Durante décadas se vivió con nervios y expectación. Cuando el cerdo se criaba en casa, la noche anterior apenas se dormía. Había respeto y una emoción difícil de explicar. Hoy ya no se mata el animal allí, pero el resto del proceso se mantiene. Cada diciembre, la familia vuelve a juntarse, ahora acompañados por hijos y nietos, y la jornada arranca como siempre, con la cocina encendida y la faena por delante.
Lo primero es dar calor a la casa. En la sartén se prepara la richada, con carne fresca, mollejas, cebolla y especias. Es el primer bocado del día, el que reconforta y avisa de que el trabajo va para largo. El olor se cuela por todas las estancias y se queda en la ropa, mezclándose con el frío que entra cada vez que se abre la puerta.

Mientras la sartén sigue al fuego, se organiza la faena. La mesa grande se limpia, se colocan los cuchillos, los recipientes, la picadora. Las tripas se lavan una a una, con agua fría, con paciencia. Se frotan bien, se revisan con cuidado y se dejan listas para embutir. No es un paso menor. De cómo se haga depende buena parte del resultado final.
La carne se va separando por partes. Aquí las costillas, allí la paleta. El tocino por un lado, el morro por otro. El estómago se reserva con especial atención: se llenará con cachucha y da soá para hacer el botelo, una de las piezas más esperadas. Cada corte tiene su destino y nadie necesita preguntar. Son gestos aprendidos a base de repetirlos año tras año. La picadora empieza a sonar y la carne va cayendo al cubo, roja, todavía fría.
Llega entonces uno de los momentos más importantes del día: el adobo. En esta familia siempre lo han hecho las mujeres. La carne picada se trabaja con sal, pimentón dulce y picante, ajo machacado, orégano y alguna especia más que no siempre se dice en voz alta. Se amasa con las manos, se huele, se prueba. «A esta todavía le falta». «Con cuidado, no te pases». No hay recetas escritas ni medidas exactas. Hay memoria, experiencia y una manera de hacer que se repite sin necesidad de explicarse.

La carne adobada reposa y, cuando está en su punto, empieza el embutido. La masa entra en la tripa natural poco a poco, sin apretar demasiado. Se atan los chorizos, se les da forma, se separan los salchichones. Alguno sale torcido y se endereza con un gesto rápido. Las manos se mueven casi solas mientras la conversación va y viene. Se habla de lo de siempre, se recuerdan otras matanzas, se bromea. Algún vaso de licor pasa de mano en mano para templar el cuerpo.
A medida que se van terminando, los embutidos se cuelgan en un lugar fresco. El aire frío de diciembre empieza a hacer su trabajo. Allí quedan, alineados, esperando los días de secado, cogiendo sabor despacio. Verlos colgados es una confirmación silenciosa de que todo va bien.

Con la sangre reservada se preparan las filloas de sangre. Se hacen al final, cuando el cansancio ya pesa y la luz empieza a caer. Finas, calientes, se comen despacio, casi sin hablar. Afuera ya es noche cerrada. Dentro queda el calor de la cocina, el ruido de los platos y esa sensación tranquila de haber cumplido.
La matanza ya no es exactamente como antes. Han cambiado los tiempos, las normas y las herramientas. Pero en esta casa de Valdeorras, cada diciembre, el ritual se repite. Cambian las manos que aprenden, no los gestos. Y mientras eso siga ocurriendo, la matanza seguirá teniendo sentido.